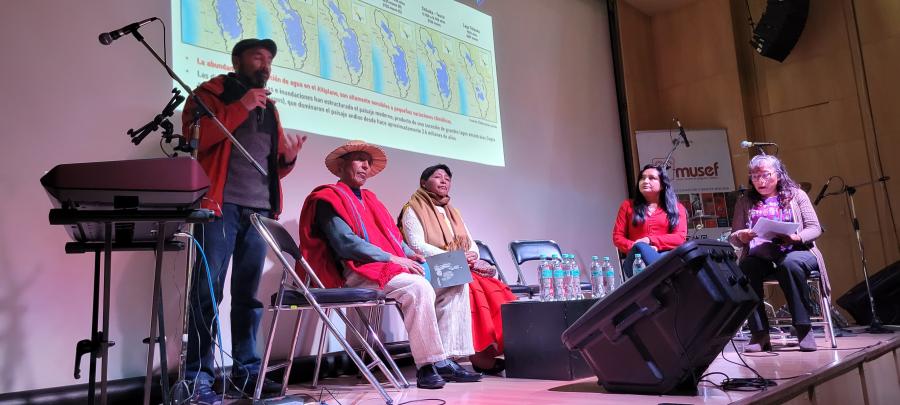Por Brandi Morin (Cree/Iroquesa)
Fotos por Julien Defourny
El agua que antes era tan clara que se podía beber ahora fluye con un color marrón verdoso enfermizo, llevando el olor acre de la muerte por lo que solía ser un río vivo. Donde antes jugaban los niños y nadaban libremente los peces, ahora la basura se acumula en las orillas y los residuos tóxicos de la minería se amontonan en ambos lados. El parque infantil está abandonado y cubierto de maleza, un monumento oxidado a una comunidad que la minería ha borrado casi por completo.
Esto es lo que queda de Seque Jahuira, una comunidad Indígena Aymara en el municipio de Viacha, departamento de La Paz, Bolivia. Y Pastor Carvajal, de 62 años, es uno de los pocos que se niega a abandonarla.
Sus mejillas están constantemente abultadas por un bolo de hojas de coca —una tradición sagrada en el territorio Aymara— y lleva una gran bolsa de las hojas verdes mientras se desplaza entre las comunidades, organizando la resistencia. Cada mañana, siguiendo la costumbre Aymara, pide permiso a la Pachamama para comenzar el día, una práctica que tiene un profundo significado al ser testigo de un paisaje tan dañado que apenas puede sustentar la vida.
“Que algún día puedan vivir como nosotros hemos vivido”, dice sobre sus esperanzas para el futuro de sus nietos. Es un sueño que no solo se necesita una victoria legal, sino también la resurrección de un mundo que la minería casi ha destruido.
Una comunidad vendida
La transformación comenzó en la década de 1980 con lo que parecía una transacción rutinaria: un miembro de la comunidad vendió sus tierras a un hombre no Indígena que estableció una fábrica de ladrillos. Esa única venta abrió las compuertas. El nuevo propietario subdividió posteriormente la propiedad y vendió parcelas a mineros que establecieron operaciones sin las licencias adecuadas y comenzaron a verter sus residuos tóxicos directamente en el río.
“Solíamos tener conejos, conté 140. Después de eso, no pude contar ni uno solo”, recuerda Carvajal, señalando con sus manos curtidas el paisaje árido de Seque Jahuira. “Solía tener 200 vacas, empezaron a morir — alrededor de una docena a partir de 2006. Cada año morían más y más, producían menos leche, dejaban de crecer”.
La devastación medioambiental obligó a Carvajal a trasladar el ganado que le quedaba a una comunidad más lejana, donde se recuperaron. La lección era clara: la tierra se había convertido en veneno.
Hoy en día, según el recuento de Carvajal, hay 26 empresas mineras diferentes que operan en los alrededores de Seque Jahuira, y las autoridades medioambientales han confirmado que 23 de ellas utilizan procesos químicos que contaminan los acuíferos locales. Seis afirman ser legales, aunque Carvajal lo niega, señalando que nunca solicitaron permiso a la comunidad Indígena, tal y como exige la ley.
Carvajal es una autoridad en el Consejo de Justicia Jilir Irpirl, un cargo que conlleva tanto peso como peligro. Su función es defender y hablar en nombre de aquellos que ya no pueden hacerlo por sí mismos, ya que sus vecinos huyen de la contaminación.
“Es para defender a la comunidad, hablo en nombre de la comunidad sobre estos problemas. Me dieron esto”, dice Carvajal, tocando la insignia que marca su autoridad. Es un símbolo de responsabilidad en una jurisdicción en la que prestan servicio cuatro miembros del consejo, aunque a menudo se enfrenta solo a las empresas mineras.
El aislamiento pesa mucho. Dos de sus compañeros del consejo son profesores que a menudo no pueden asistir a las reuniones debido a sus obligaciones laborales. Cuando surgen enfrentamientos con las empresas mineras, Carvajal suele quedarse sin apoyo.
Los últimos rezagados frente a la captura corporativa
El año pasado, el peligro se volvió personal. Después de organizar a otras autoridades comunitarias para enfrentarse a una empresa minera china, cientos de mineros aparecieron y atacaron al grupo. Carvajal tuvo que huir, subiendo las colinas para escapar, y posteriormente pasó casi un mes en el exilio en Chile, temiendo por su vida.
Pero la resistencia continuó en su ausencia, encarnada por una de las pocas residentes que se negó a abandonar Seque Jahuira. Sabina Quispe, una mujer Aymara de 57 años, es una de las pocas personas que aún viven en la comunidad contaminada. Se ha quedado en sus tierras ancestrales con sus dos hijas adultas y su nieto recién nacido, decidida a no marcharse a pesar de saber que la tierra está envenenada. Cuida de unas pocas vacas lecheras, cerdos, ovejas y una pequeña cosecha de papas, luchando por mantener su sustento en un entorno que cada año se vuelve más tóxico.

Rodeada por la industria por todos lados, Sabina cosecha heno para sus últimas vacas supervivientes.
El día de nuestra visita, Quispe había construido una barricada con docenas de piedras, pequeñas y medianas, dispuestas en cuidadosas filas a lo largo del camino de tierra que pasa frente a su casa. Es su acto diario de resistencia contra los camiones industriales cuyo polvo cubre sus cultivos, sus animales, su casa y se le mete en la garganta. Cuando los mineros mueven sus piedras, ella las vuelve a colocar. Lleva una honda hecha con hilo de lana de oveja — un arma tradicional que se vuelve mortalmente precisa en sus manos expertas.
“Trabajo duro, mis hijos y yo. Por eso nos va bien, gracias a Dios”, dice con voz temblorosa. “Estoy harta de los invasores. No duermo, no descanso por las noches. Trabajo con mi falda puesta, coso. No hay tiempo que perder”.
Desde su perspectiva como una de las pocas residentes que quedan, Quispe describe cómo las empresas mineras intentaron inicialmente comprar el silencio de la comunidad con regalos: dinero para Navidad y el Día de la Madre, indemnizaciones repartidas entre los miembros de la comunidad. “Siempre nos daban regalos en las diferentes fiestas”, recuerda. El año pasado, los miembros de la comunidad recibieron 3000 bolivianos (unos 430 dólares estadounidenses) por persona, afirma.
Los pagos se interrumpieron cuando los residentes comenzaron a quejarse de la contaminación. “Cuando se dieron cuenta de que no estábamos contentos, simplemente dejaron de pagarnos”, explica Quispe. El mensaje era claro: la compensación estaba condicionada al silencio.
La decisión de Quispe de quedarse la ha aislado dentro de su propia comunidad. Quienes huyeron para buscar trabajo en la ciudad la acusan de aceptar dinero de los mineros, cuestionando por qué no abandona su tierra contaminada. La acusación duele porque se ha enfrentado directamente en repetidas ocasiones a representantes de la minera.
“Fui corriendo a ver a los propietarios de la fábrica y me dijeron que tenía que irme”, relata Quispe sobre uno de esos enfrentamientos. Cuando les exigió que dejaran de enviar camiones por la zona porque el polvo lo estaba destruyendo todo, dice que le respondieron: “No me importa. No nos importa. Deberías irte”.
Las pérdidas de ganado han sido devastadoras. Quispe dice que antes “cada niño solía tener diez vacas, pero ahora solo tienen tres”. La contaminación afecta a todo en su vida cotidiana. “Cuando se inunda, el agua es roja, negra, e inunda todo esto”, explica, señalando la tierra que la rodea. Durante la estación seca, el polvo lo cubre todo: los cultivos, los animales, su casa. El olor que proviene de las fábricas por la noche es insoportable.
Sin embargo, Quispe sigue cultivando y criando animales, administrándoles inyecciones veterinarias para mantenerlos con vida. “Les pongo inyecciones para que no se debiliten y mueran”, dice. Almacenó alimentos de las cosechas antes de que la contaminación empeorara, y prefiere comer esas reservas en lugar de los cultivos recién cosechados.

Renan Peña Fernández y su madre Elena. Elena le ofrece cuidadosamente a su hijo un puñado de “chuño”, una papa Andina. Aunque estén contaminados, el pueblo Aymara considera que todos los alimentos son un regalo de la Pachamama, la Madre Tierra.
Su resistencia es compartida por otras personas que han sido testigos de la transformación de su tierra natal. Renan Peña Fernández, ex autoridad comunitaria, habla con apasionada intensidad sobre lo que se ha perdido. A sus 53 años, se ha alejado de la comunidad, pero regresa regularmente para ayudar a su madre Elena, de 75 años, que aún vive aquí y sigue cosechando pequeñas cantidades de papas del suelo contaminado. De pie en un campo donde su madre cuida sus escasas cosechas, Fernández recuerda un paisaje que antes rebosaba de vida.
“Antes de que llegara la minería y se llevara toda el agua, esto era más bien un humedal”, explica, señalando la árida extensión. “En realidad, estamos por encima del nivel del agua, a un metro y medio. Es como un humedal, pero la empresa se llevó toda el agua”.
Los recuerdos que guarda son de una abundancia que las generaciones más jóvenes nunca conocerán. “Patos, aves acuáticas realmente grandes como gansos—solíamos cazarlos”, dice. “Incluso había flamencos. A veces, incluso el año pasado en la temporada de lluvias, pudimos ver algunos flamencos, pero nada comparado con años anteriores”.
La verdadera devastación comenzó en 2006, cuando el profesor universitario que compró la fábrica de ladrillos empezó a experimentar con la extracción de minerales. “Empezó a traer este mineral, luego otros tipos, y entonces empezaron a llegar más mineros. Luego había ocho personas diferentes haciendo eso, y empezaron a traer otros tipos”, recuerda Fernández.
El patrón de engaño era sistemático. Los mineros ampliaron sus operaciones convenciendo a los miembros de la comunidad para que vendieran sus tierras con promesas de asociación. “Les decían, vas a ser socio, así que te daremos dinero de lo que ganemos. Los primeros años recibían algo de dinero, pero al final dejaron de pagarles”, explica Fernández.
Fernández afirma que las empresas mineras comenzaron a extraer sin permiso, lo que supone una violación de los marcos legales Indígenas que exigen el Consentimiento Libre, Previo e Informado. La destrucción medioambiental ha sido total.
“No es una elección que tengas que comer”, dice Fernández cuando se le pregunta sobre el consumo de cultivos contaminados. Su familia sigue cosechando papas, pero, al igual que Quispe, lo hacen sabiendo que el suelo está envenenado. “La tierra todavía quiere dar vida”, dice con profunda emoción. “Pero cuando llueve, se inunda y contamina los alimentos, y [nosotros] tenemos que comer esos alimentos”.
La pérdida cultural es tan profunda como el daño medioambiental. “Tu tatarabuelo, tu bisabuelo, tu abuelo, tus padres, tus hijos... Esto es todo lo que nos queda”, dice Fernández con la voz quebrada.
Sin embargo, incluso ante tal devastación, Fernández habla de resistencia y esperanza. La comunidad ha desarrollado planes para la agricultura en invernaderos utilizando agua no contaminada de 70 metros bajo tierra. “Ya tenemos un proyecto en marcha”, dice, “pero no tenemos a nadie que nos apoye, nadie que nos financie. El Estado no está interesado porque quiere vernos fracasar”.
El proyecto de invernaderos costaría 10 000 dólares para una instalación piloto de 80 metros cuadrados, una iniciativa que podría comenzar a restaurar la soberanía alimentaria de la comunidad.
“Vamos a volver a ser ganaderos”, dice Fernández con férrea determinación. “No queremos compasión. Tenemos dignidad. Somos capaces de forjar nuestro propio destino, al igual que lo hicieron nuestros antepasados. Si no resistimos, desapareceremos, y cuando desaparezcamos, los pueblos Indígenas morirán. La tecnología no alimentará a quienes dependen de ella: los pueblos Indígenas”.
Estas advertencias han comenzado a resonar más allá de Seque Jahuira. El 1 de septiembre de 2025, decenas de Indígenas Aymaras tomaron por la fuerza el edificio municipal de la cercana Viacha, la ciudad más cercana a la comunidad de Carvajal, exigiendo al alcalde, Napoleón Yahuasi, que revocara las licencias de explotación de más de 20 empresas mineras causantes de contaminación.
La protesta comenzó por la mañana con enfrentamientos entre los líderes comunitarios y un pequeño grupo de policías. Solo terminó cuando el alcalde, bajo presión, emitió una ley municipal con su sello y firma ordenando la retirada de las licencias mineras. La ley obliga al alcalde a gestionar el cierre y la mitigación de toda actividad minera, presentar una acción judicial de cumplimiento y revocar todas las licencias de operación.
“Nuestros animales están muriendo, nuestros compañeros están enfermos. Queremos justicia. Ya no podemos soportarlo más. No queremos más actividad minera, no queremos más fábricas, porque afectan al campo, a la agricultura y al agua”, declaró el líder comunitario Narziso Canaviri a la agencia de noticias EFE durante la protesta.
Los manifestantes presentaron documentos de la Gobernación de La Paz que muestran que en 2023 había nueve empresas mineras, legales e ilegales, que generaban residuos líquidos, y que el número de empresas aumentó a 23 el año pasado. Los informes mencionan “arenas gruesas en la zona de secado de residuos”, “desbordamiento de agua ácida de las piscinas de sedimentación” y señalan que varias empresas carecen de un plan de gestión de residuos.
La líder Indígena Amelia Paco afirma que el municipio ha negociado la actividad minera en Viacha “con empresas chinas y privadas [dedicadas] al lavado de oro”, a pesar de que esta jurisdicción no se caracteriza por la explotación aurífera, sino que tiene vocación agrícola y ganadera. “Hay empresas de lavado de oro. En el municipio no tenemos oro. Las empresas traen tierra de otros lugares porque tenemos los ríos”, explica.
La victoria en Viacha representa un gran avance que Carvajal y sus compañeros defensores llevaban mucho tiempo buscando. La ley municipal aborda específicamente la contaminación que ha devastado comunidades como Seque Jahuira, donde el cianuro y el mercurio de las operaciones mineras han destruido las fuentes de agua que antes sustentaban la vida humana y animal.

El agua contaminada fluye alrededor de la comunidad
Un patrón de intimidación
Las amenazas contra Carvajal siguen un patrón documentado por Cultural Survival y otras organizaciones que rastrean los ataques contra defensores Indígenas en toda Bolivia. La violencia se intensificó drásticamente después de que Carvajal comenzara a organizar la resistencia. Los mineros golpearon brutalmente a su hermano, dejándolo herido y traumatizado.
Pero el ataque que más persigue a Carvajal le ocurrió a su hijo el 26 de junio de 2025. Su hijo, de 35 años, fue brutalmente golpeado por los mineros. Carvajal conserva fotografías de esa noche, imágenes demasiado perturbadoras para olvidarlas, con el rostro de su hijo hinchado y ensangrentado por la agresión.
La violencia física va acompañada de una guerra psicológica diseñada para quebrantar la determinación de Carvajal. Su teléfono suena constantemente con llamadas de números desconocidos. Cuando contesta, los que llaman cuelgan inmediatamente o permanecen en silencio al otro lado de la línea, una forma de acoso destinada a crear una ansiedad y un miedo constantes. Carvajal cree que los mineros están detrás de estas llamadas, como parte de una campaña coordinada para intimidarlo y silenciarlo. Las llamadas se producen a todas horas, lo que le impide dormir y le mantiene en un estado de vigilancia perpetua.
Durante una reunión comunitaria en la localidad de Viacha la primavera pasada, las amenazas se hicieron explícitas. Cuando Carvajal se pronunció en contra de las empresas mineras, los mineros que estaban presentes le dijeron directamente: “Pagarás por hablar. Desaparecerás”.
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha documentado amenazas de muerte específicas contra la comunidad de Seque Jahuira, señalando que los miembros de la comunidad se enfrentan a “persecuciones y amenazas de muerte tras denunciar la contaminación causada por la actividad minera en la región”.
En abril de 2025, Carvajal llevó su caso a la escena internacional y viajó a Nueva York para dirigirse al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas. Acompañado por Cultural Survival, presentó las denuncias de su comunidad sobre las actividades extractivas de empresas mineras extranjeras y actores ilegales, así como las violaciones de sus derechos perpetradas contra ellos por defender sus territorios.
Allí, Carvajal sufrió acoso e intimidación. Durante sus actividades de defensa y denuncia del fracaso del Estado boliviano a la hora de proteger a su comunidad, fue amenazado verbalmente por un líder de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTB), una organización que forma parte del Pacto de Unidad que apoya al partido político gobernante de Bolivia. También fue acosado por llevar su vestimenta tradicional y por exhibir la bandera boliviana durante su intervención en la sesión plenaria, comportamiento que otros oradores tuvieron sin ser abordados por los guardias de seguridad.
Cultural Survival denunció estos incidentes, calificándolos de “extremadamente preocupantes” y señalando que “este tipo de intimidación y amenazas también [ocurrieron] en un espacio como el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas en Nueva York, un foro creado por y para los Pueblos Indígenas, que debería ser un espacio seguro para el diálogo pacífico”.
El precio de la resistencia
El costo ambiental de este auge minero es asombroso. Un informe de 2024 de la Oficina de Gestión Ambiental y de Riesgos de la Alcaldía de Viacha reveló la contaminación del pozo Sarh, una fuente de agua clave para varias comunidades, con cianuro, amoníaco y sulfato.
Carvajal describe un paisaje sin vida: “Sabíamos cómo mantener los peces aquí, los pequeños... también había lagartijas. Conocía todos sus colores, verde, rojo, todos los colores... ahora ni siquiera hay sapos”.
A pesar de las abrumadoras pruebas de destrucción medioambiental y violaciones de los derechos humanos, las peticiones de justicia de Carvajal se han topado con la indiferencia burocrática. Ha enviado cartas al Ministerio de Justicia, al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y al Ministerio de Minería—todas ellas sin respuesta.
“Hace tres semanas envió cartas a diferentes ministerios, pero no le han respondido”, afirma su hija. La familia cree que el silencio del Gobierno es intencionado; saben que Carvajal testificó ante el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y lo consideran un alborotador.
Los próximos pasos de Carvajal consisten en presentar una demanda ante la Corte Constitucional de Bolivia a través de una acción popular y, si eso no da resultado, llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bolivia ha firmado el Acuerdo de Escazú y ratificado el Convenio 169 de la OIT, instrumentos que garantizan los derechos de los Pueblos Indígenas al Consentimiento Libre, Previo e Informado en relación con los proyectos que afectan a sus territorios.
El dolor ensombrece todos los aspectos de la lucha de Carvajal. Su esposa, quien según él fue la primera en enfrentarse a los mineros cuando el ganado comenzó a morir, falleció de cáncer hace un año y medio. La pérdida lo ha dejado destrozado, pero decidido.
“Mientras viva, voy a enfrentarme a ello. No tengo miedo. Aunque me maten, cuando me maten, tendré que descansar. Pero mientras viva, voy a luchar por mis hijos, por mis nietos, por los que vendrán después de mí”, afirma.
La solitaria guardiana de los recuerdos
Seque Jahuira a través del complejo sistema legal de Bolivia. Esta abogada y filósofa Aymara de 52 años ha centrado su práctica en apoyar a las comunidades Indígenas que se enfrentan a las industrias extractivas, y ahora representa a Carvajal y a otras personas que luchan contra la contaminación minera en sus territorios.
Bautista cursó sus estudios de Derecho en la primera universidad Indígena de Bolivia, que el gobierno de Morales cerró en 2006. Se licenció en Derecho con especialización en derechos de los Pueblos Indígenas y en 2018 cofundó la asociación Qhana Pukara Kurmi, que ahora brinda apoyo legal a más de 100 comunidades indígenas de toda Bolivia que enfrentan presiones extractivas.
Bautista enmarca los actuales conflictos mineros en la larga historia de extracción de recursos de Bolivia. “Como pueblos Indígenas somos preexistentes a todas estas naciones coloniales, pero el gobierno tiene el poder de quitarnos nuestras tierras y entregarlas a empresas internacionales", afirma. Este patrón se remonta a siglos atrás: “Toda la plata fue extraída y entregada directamente a España, y por eso Europa se volvió tan rica—porque todos los minerales venían de Bolivia."
Para las comunidades indígenas, los derechos territoriales representan la propia supervivencia. “El derecho a los territorios es fundamental porque cualquier pueblo Indígena sin su territorio dejará de existir”, explica Bautista. “La violación de estos derechos es un intento de genocidio contra nuestra propia existencia, contra las generaciones venideras”. Su labor de defensa la ha convertido en blanco de las mismas fuerzas que amenazan a sus clientes.
"Me han golpeado. El gobierno amenazó a nuestra asociación y cerraron las puertas de nuestra oficina. Las amenazas son constantes. Es muy difícil acceder a los territorios Indígenas porque los mineros saben quiénes somos ", afirma.
A pesar de las protecciones constitucionales y los tratados internacionales, Bautista sostiene que Bolivia funciona como un Estado colonial que “no reconoce los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios”. Sin embargo, mantiene su compromiso con la lucha legal. “Aunque los mineros tengan mucho poder, eso no significa que vayamos a dejar de luchar”, afirma.
La historia de Seque Jahuira refleja una crisis más amplia en toda Bolivia, donde los líderes Indígenas afirman que las presiones económicas han hecho que “la presión sobre los territorios sea más agresiva en términos de minería, hidrocarburos y el avance de la frontera agrícola y ganadera”.
La crisis económica de Bolivia, impulsada por la disminución de los ingresos por gas natural y la escasez de divisas, ha llevado al gobierno a depender cada vez más de las industrias extractivas para obtener ingresos. Las cooperativas mineras, que controlan el 55 % de la producción minera, no pagan regalías al Estado porque están clasificadas como “entidades autónomas sin fines de lucro”, lo que deja a comunidades como Seque Jahuira con todos los costos ambientales y sin ninguno de los beneficios económicos.
Se advierte a los visitantes de la zona que “tengan mucho cuidado”, ya que los mineros vigilan a los forasteros. “Solo exploren y observen la comunidad, no se queden mucho tiempo. Es peligroso”, aconsejan los lugareños. El paisaje transmite una sensación de anarquía, un lugar donde todo vale y donde la autoridad tradicional ha sido sustituida por el poder de la extracción.
Carvajal vive ahora en una comunidad Indígena vecina, obligado a abandonar su hogar ancestral porque la contaminación lo ha hecho inhabitable. Sigue visitando Seque Jahuira con regularidad, como único guardián de los recuerdos y las tradiciones anteriores a la invasión minera. Afirma que él y otros defensores están siendo “perseguidos, amenazados y difamados en las redes sociales. La difamación es solo por defender el medio ambiente, el territorio, el derecho a la vida y el agua. No tenemos apoyo ni protección de ninguna parte.”
Cultural Survival y otras organizaciones internacionales continúan abogando por la protección de defensores indígenas como Carvajal, pidiendo a la ONU y a los gobiernos nacionales que garanticen espacios seguros para quienes lo arriesgan todo para proteger sus territorios. Pero en Seque Jahuira, el tiempo se acaba, y Carvajal sabe que cada día puede traer justicia o desaparición.
--Brandi Morin (Cree/Iroquesa/Francesa) es una periodista galardonada que informa sobre derechos humanos desde una perspectiva Indígena.
La autora visitó varias oficinas ministeriales en Bolivia para solicitar entrevistas, entre ellas el Ministerio de Minería y Metalurgia, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Las solicitudes de entrevista por escrito se entregaron en mano y fueron selladas oficialmente por funcionarios del ministerio, siguiendo el procedimiento habitual de los medios de comunicación. Hasta el momento de la publicación de este artículo, no se ha recibido respuesta alguna de ningún ministerio del gobierno.
Foto superior: Pastor Carvajal, autoridad del pueblo, da testimonio de los daños causados por la mina. Al fondo, la fábrica de ladrillos está en plena actividad.
Lee la parte uno: Todas las miradas fijas en Bolivia: resistencia Indígena en el páramo minero del país