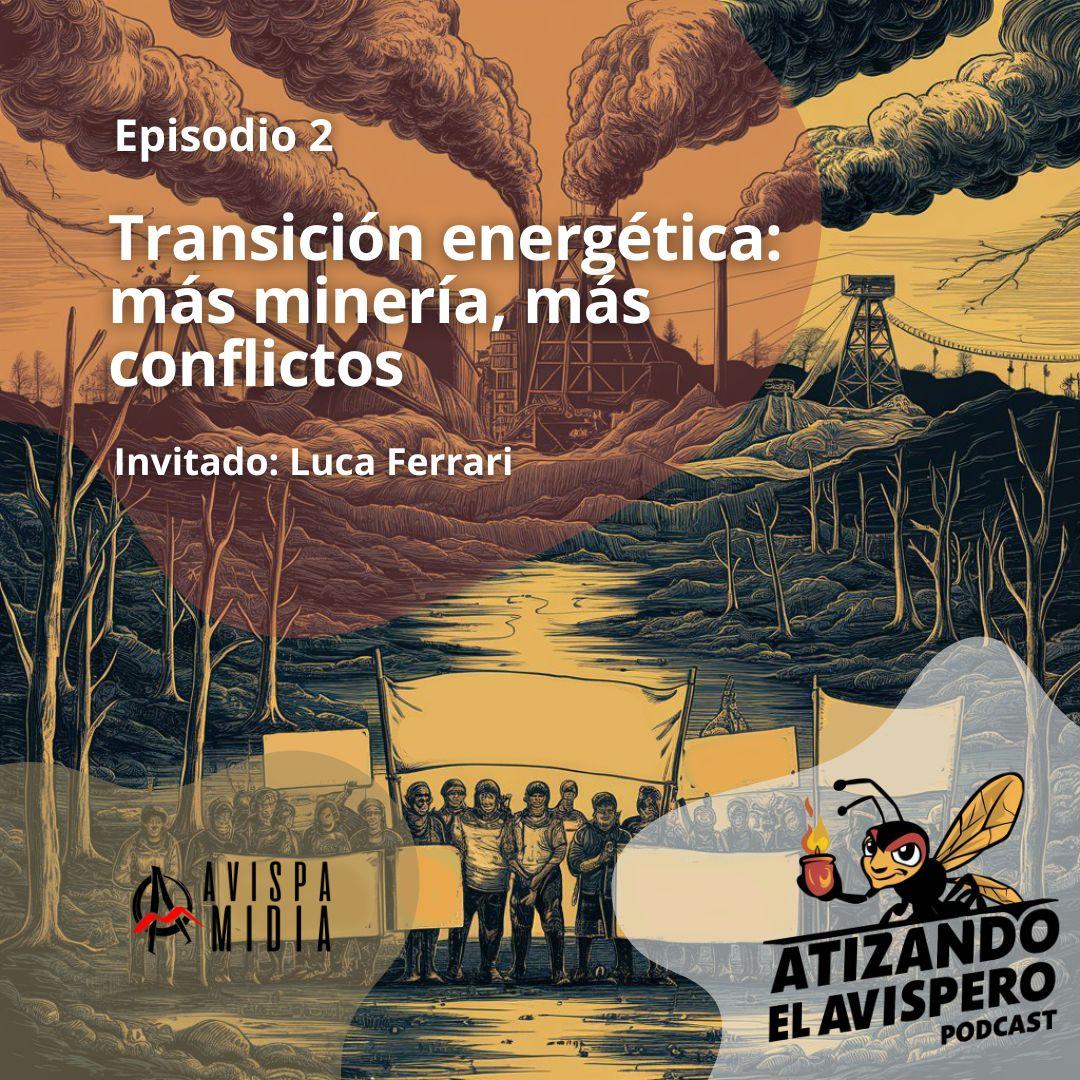
Por Ñani Pinto, de Avispa Midia
Al sur de México se encuentra la mayor diversidad biológica del país; en particular, el estado de Oaxaca se distingue por ser una de las entidades más importantes en la conservación de la vida en sus montañas, valles, costas y selvas. Y no es para menos, en este territorio han habitado, por cientos de años, al menos 19 grupos étnicos, quienes conviven con esta biodiversidad. Sin embargo, lo que muchos de ellos no saben es que, bajo su andar cotidiano, en las entrañas de la madre tierra, hay minerales, y ya tienen dueño.
El desconocimiento sobre estos minerales parece ser sistemático. ¿Y qué decir de los llamados “minerales críticos”? No hay información oficial. Incluso para los medios comunitarios y libres resulta complicado acceder, con detalle, a información sobre cada uno de estos proyectos mineros.
Por ello, nos dimos cita diversas comunicadoras y comunicadores comunitarios para saber qué herramientas son las más indicadas a la hora de producir información para nuestras comunidades. Esta iniciativa estuvo a cargo de RAÍCES-AC y del medio de comunicación independiente Avispa Mídia, quienes trabajan desde el 2015 documentando problemáticas que vienen afectando a los pueblos originarios, entre ellas, la minería.
Los principales vacíos que se atendieron fue la escasa o nula información sobre las concesiones mineras que existen en territorio indígena. Por esta razón, nos enfocamos a la búsqueda y el chequeo simple de la información. Las y los participantes, provenientes de diversas regiones de Oaxaca, recurrieron a herramientas básicas como la realización de búsquedas selectivas con Google y la solicitud puntual de documentos oficiales a las instancias de gobierno, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
También se trabajó con imágenes, desde la construcción de narrativas hasta su relación con la investigación, al ser un recurso del que se desprende mucha información. Para ello, se recurrió a diversos programas libres como PimEyes, TinEye y FotoForensics, entre otros.
Nos dimos cuenta de que, aun teniendo las herramientas, si no se sabe con certeza qué se busca, es posible perderse en el mar de información o simplemente no encontrarla, porque no está disponible de forma accesible.
Como punto de partida, analizamos a detalle las bases de datos oficiales de las concesiones mineras en todo el país, para comprender el lenguaje y los códigos que utilizan. Hoy sabemos que, hasta 2024, la Secretaría de Economía tiene registradas 283 concesiones mineras vigentes en territorio Indígena de Oaxaca, y en ningún caso se ha consultado ni informado a las comunidades.
Entre los minerales figuran el oro, la plata, el cobre y otros considerados “críticos” por su escasez, como el antimonio, níquel, zinc y plomo, entre otros más que sirven para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Tras identificar la importancia de estas concesiones, en territorio trabajamos con herramientas cartográficas para dimensionar la extensión que abarcan. Producimos mapas sencillos, pero que nos permitieron evidenciar cómo estas concesiones se extienden sobre nuestros ríos, montañas y lugares sagrados, como el campo santo y las zonas de cultivo de maíz.
Tomamos como ejemplo la comunidad de Capulálpam de Méndez, cuyos habitantes saben que solo existen tres concesiones mineras en su territorio y que, según las autoridades comunales, se encuentran suspendidas. Sin embargo, tras la revisión cartográfica y de las bases de datos, identificamos que existen 13 concesiones, las cuales están conectadas entre sí: 7 cuentan con títulos de explotación y 6 con permisos de exploración. Lo mismo hicimos con otras comunidades que corren con la misma suerte.
A medida que surgen respuestas, también abundan más preguntas. ¿Por qué tanta hambre de minerales? ¿Acaso se los van a comer? Por esta razón, vimos la necesidad de contextualizar la fiebre tanto por los minerales comunes como por los denominados “minerales críticos”. Logramos situar a nuestras comunidades en la disputa mundial por estos recursos, no solo por su escasez, sino porque esta demanda se ha acelerado con la llamada “transición energética” y con las nuevas mercancías que ofrecen los mercados, como automóviles eléctricos, computadoras y teléfonos celulares, que requieren estos minerales.
Esta fiebre está provocando un neocolonialismo en países como la República Democrática del Congo, donde se concentra aproximadamente el 60 % de las reservas mundiales de cobalto, o en la región conocida como el “Triángulo del Litio” —conformada por Argentina, Bolivia y Chile— que posee cerca del 80 % de este mineral a nivel mundial, entre otros ejemplos.
Todo esto solo aumentará el extractivismo planetario. El propio Banco Mundial (BM) ha advertido que esta “transición” demandará, al menos, un aumento de casi 500 % en la extracción de minerales hacia 2050, especialmente de al menos 24 tipos necesarios para reemplazar la matriz tecnológica de combustibles fósiles por energías renovables, como los complejos de energía solar fotovoltaica, de concentración solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica.
Junto a estos ejercicios reflexivos, se dimensionó la problemática a una mayor escala y se logró conectar con las narrativas de la memoria comunitaria, trazando mapas futuros de lo que podría ocurrir si estos proyectos llegan a explotarse en nuestros territorios. Los resultados son, sin duda, la muerte de los pueblos.
Este proceso no solo ha enriquecido nuestra comprensión de la situación, sino que también ha fortalecido el sentido de pertenencia y de resistencia, al mantenernos más alerta ante detalles que suelen pasar desapercibidos.
De este taller derivó la creación de información que cada integrante lleva a su comunidad para replicarla de acuerdo con las necesidades locales y conforme a los canales y formas en que prefieran compartirla. El cambio más significativo es que las y los participantes han aprendido que no es tan complicado rastrear información y, además, que puede transmitirse de diversas formas, incluso los datos duros, mapas, gráficos y otros recursos. Así mismo, se llevan herramientas de investigación que les permitirán dar seguimiento a sus temas prioritarios.
Se puede concluir que, mientras el gobierno y las empresas continúen sin compartir la información que les compete, lo que resta es seguir siendo defensoras y defensores del territorio desde la comunicación libre: desde la radio, el mural, la gráfica, la fotografía y el video, utilizando todos los medios posibles.
-- Ñani Pinto es Ñuu Savi, originaria de la región Costa de Oaxaca. Se define como periodista autodidacta, con un gran interés por la construcción de narrativas audiovisuales que preserven la memoria de los pueblos originarios.
En 2024, Avispa Midia fue apoyada por el Fondo de Medios Comunitarios Indígenas, el cual brinda oportunidades para que las estaciones de radio Indígenas internacionales fortalezcan su infraestructura y sistemas de transmisión y creando oportunidades de capacitación en periodismo, transmisión, edición de audio, habilidades técnicas y más para periodistas de radio de comunidades Indígenas de todo el mundo. En 2024, el Fondo de Medios Comunitarios Indígenas apoyó a diversos pueblos con 57 subvenciones por un total de $480,000 a medios comunitarios indígenas en 25 países en América, Africa y Asia, incluyendo Argentina, Bangladesh, Bolivia, Botswana, Brazil, Chile, Ecuador, Colombia, the Democratic Republic of Congo, El Salvador, Guatemala, India, Kenia, Mexico, Nepal, Nigeria, Perú, Filipinas, Senegal, Sudáfrica, Tanzania, Estados Unidos, Venezuela y Zimbabwe.
Imagen superior: portada de podcast de Avispa Midia



